
Dos voces.
Cuatro manos.
Un VIAJE…
***
Silbia López de Lacalle: «Los cálidos y palpitantes hechos de la vida»
Descubrí hace una buena cantidad de años prácticamente todo lo que necesitaba saber acerca de mi lector común, quiero decir, tú. […] Eres un gran aficionado a los pájaros. Te fascinan porque, de todos los seres de la creación, parecen lo más cercano al espíritu puro, criaturitas con una temperatura de cincuenta y un grados.
Esta frase aparece al comienzo de Seymour. Una introducción, un libro de Salinger que en cierto sentido me ha salvado la vida y que releo cada año. La primera vez, esta alusión tan directa a mí, lectora común, me escoció un poco porque los pájaros me daban igual y de alguna manera me excluía de la historia. Y esa historia se me había agarrado al cuerpo como un monillo a su madre.
El libro evoluciona cada año, y en una de las relecturas me di cuenta de que esas frases ya apuntaban hacia mí, tan rápido y claro como una brújula al norte (tengo la cabeza llena de tonterías y corro el riesgo constante de pensar que Salinger vaticinó o se adelantó a mi amor a los pájaros; enseguida descarto estas cosas, por los pies en la tierra, pero es bonito que permanezcan adormiladas en alguna neurona ajena a los pies).
Fuera lo que fuese, este fragmento certifica un momento clave en mi vida: un cambio que había sido progresivo y casi inconsciente pero donde figuran, en un extremo, la indiferencia con respecto a la naturaleza y un continuo «vaya, otro de esos días en los que me dejaría atropellar por un camión» y, en otro, una identificación instantánea con versos como este:
Cuando el mundo entero
o mi mundo se hunden
tantas veces, entonces
algo relacionado con los pájaros
y los lirios me salva.
[Confiado, Juan Antonio González Iglesias]
Desde un extremo a otro hay todo un precipicio, y he desenrollado un poco la madeja buscando un hilo, o los hitos que puedan señalar el camino. Tengo poco que añadir a lo que cuento en el libro y es muy divertido comprobar cómo a una le ha cambiado la cabeza (hasta el punto de que parece que me tocó otra en una tómbola, tom-tom-tómbola). Pero también es verdad que todo esto forma parte del sustrato en el que germinó este librito.
El rango de tiempo abarca entre diez y quince años, y comienza a los veintipocos. No lo recuerdo muy nítidamente, pero conservo unos diarios —crueles diarios cruentos— que producen ternura, risa y antipatía en proporciones variables. No añado citas, pero imaginad mucho drama (todo el tiempo).
Y, en 2007, tenemos esto:


[Varios cuadernos de esto, en los que anoto y dibujo sucesos que muestran un cambio de mirada; si sirve como analogía, parece que antes mis ojos estaban colocados al revés, mirando tristes y apagados y muertos de aburrimiento hacia dentro de mi cabeza, y por fin comenzaron a mirar hacia afuera.
Hay, incluso, una sección titulada «Pistas para la elección adecuada de las mascotas» que plantea una sana y feliz convivencia con abejas, sapillos baleares, axolotes, culebrillas ciegas y bacalaos antárticos.
El drama no ha muerto y bailotea por ahí a ratos, pero ya perseguido muy de cerca por la risa].
Así, sobre este sustrato, mitad suelo mitad lecho marino, fueron entrando en tromba y depositándose los volcanes, los poetas orientales (Basho, ese murciélago, mitad pájaro, mitad ratón), varios estratos de Salinger, Thoreau, su cabaña y sus listas de siembras y recolectas, mi propio huerto (durante un año dediqué casi todo mi tiempo a cuidar plantas y a escribir con mucho amor a un amigo), Matthiessen y el leopardo de las nieves… Y, por supuesto, el mar.

Hubo una segunda tromba que ya abarcaba casi todo lo vivo —un «despertar a la absoluta decencia de amar aquello que vive», que decía Xie Lingyun— y que incluía cucarachas, mugrientas palomas de ciudad o piedras (sí, tromba incontenible). De ahí surgen frases imposibles, como «ya casi puedo mirar a las cucarachas a los ojos», y un testimonio de cómo el miedo va cediendo terreno, me muerdan o no:

Playa del Cañuelo, junto a las rocas. Descubro, gracias a un cangrejo, mi cambio de actitud ante las cosas que reptan, se arrastran y te sorprenden con su sigilo. Ya no hay miedo ni repelús, sino interés y predisposición para la maravilla.
Volviendo al precipicio del que hablaba al comienzo, nos hallaríamos ahora en el extremo opuesto. Un extremo multitudinario y soleado, pero al que llegué tan despacio (despacísimo; soy de mucho descansar) que apenas me había dado cuenta del desplazamiento. De hecho, fue un amigo quien aportó nitidez al campo de amapolas donde, según él, me había instalado con mucho éxito:

De no estar tú
demasiado enorme
sería el bosque
(Issa)
Yo no tengo bosque, pero de no estar tú mi campo de amapolas sería menos nítido.
Y fue otro amigo (qué sería de mí sin estas personillas preciosas) quien le dio un esqueleto teórico al cambio, al regalarme un fragmento de la Apología de los ociosos de Stevenson, un libro cuya existencia desconocía y que, entre otras muchas joyas, deja caer la siguiente:
En realidad, cualquier persona inteligente, teniendo bien abiertos los ojos y atentos los oídos, sin apear jamás la sonrisa del rostro, adquirirá mejor y más verdadera educación que cuantos pasan su vida en heroicas vigilias. […] pero es tomándose la molestia de mirar en torno a unos mismo como se adquiere conocimiento de los cálidos y palpitantes hechos de la vida.
LOS CÁLIDOS Y PALPITANTES HECHOS DE LA VIDA
(vaya, parece que Stevenson también vaticinó o se adelantó a que escribiría y dibujaría este libro)
Termino ya, que llevo mucho rato. Mientras tecleo, y pienso cerrar este documento, sin posibilidad de modificación, con palabras ajenas y más capaces que las mías, aún dudo con quién (tengo un depósito de clavos ardiendo que me sacan de grandísimos atolladeros y ahora todos tienen el brazo levantado pidiendo que los saque). Como no llego a ningún acuerdo, termino con un triple salto de trampolín:
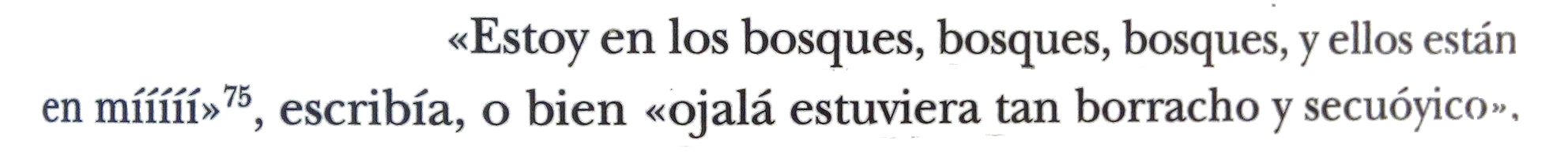
John Muir
La invención de la naturaleza, Andrea Wulf

Todo sobre usted, Gregorio Apesteguía, Almacén de análisis

Margaret Mee
Exploradores, cuadernos de viaje y aventura, Huw Lewis-Jones y Kari Herbert

Silbia López de Lacalle
***
Natalia Ruiz Zelmanovitch: «Que nunca desaparezca este paisaje…»
No se trata de luz ni de color. Pero sí, en definitiva es luz y color. La calidez de un sol acariciador y una experiencia que el día a día no podrá sepultar. Por qué son rosas los flamencos. Qué hay en esos agujeros de la arena. Por qué me canta este pájaro como si me estuviera haciendo un regalo. De qué se ríe el manzanillo en mis sueños.
Mis sueños. Ellos todavía arrancan alguna imagen de ese viaje hecho en 2016.
Porque tenía que hacerlo. Era la oportunidad perfecta. La compañía perfecta. El momento adecuado. El sitio al que soñaba con ir.
Las fotografías, hechas casi sin mirar (solo como recuerdo más que como arte en sí mismo, que una no es fotógrafa ni pretende serlo), me ayudan a conservar experiencias en una memoria que flaquea por monotemática y falta de refresco. Las miro en mi ordenador y me da un vuelco el corazón: Galápagos.
Quiero volver a sentir cómo el tiempo se para. Sentir cómo se corta mi respiración en el momento justo en el que hinchas el pecho de aire y todo parece ser como tenía que ser. Ese escalofrío inexplicable de plenitud. Esa súplica silenciosa. Que nunca desaparezca este paisaje… un paisaje tan efímero y frágil, un paisaje que cambiará irremediablemente, un paisaje que no estará pero que esos días coincidió con nosotras en ese espacio-tiempo. Ay.
¿Y qué más se podía pedir de ese salto al vacío en busca de sensaciones hace más de dos años? Un regalo como este: un viaje dentro de otro viaje. Un libro que encierra tantas cosas que es difícil explicarlo. Porque no son solo las obras maestras de Silbia López de Lacalle, unos dibujos delicados y evocadores: son mucho más. Son sus textos, analizando el mundo que dibujan sus manos. Son, salpicados, mis “Capítulos”, breves historias de descubrimiento. Son el aire que, de nuevo, en otro espacio-tiempo, hincha mi pecho al abrirlo por cualquier página y hacerme sentir que todo se para y queda suspendido. Es volver a estar allí. Es quedarme sin respiración porque, no se trata de luz ni de color. Pero sí, en definitiva es luz y color. Es Galápagos.

Natalia Ruiz posa con el libro “Galápagos. Las islas que caminan” junto al cuadro de Silbia López de Lacalle bautizado como “Mar de coral”. Con ella posan Whiskas y Slow.
¡NO TE QUEDES SIN TU EJEMPLAR!

[…] en cada momento a cada paisaje, bicho o cosa. Yo había visto antes sus cuadernos de viajes, y ella misma define su inicio como algo revelador: “En esos cuadernos se aprecia que la naturaleza va empapando mi encéfalo, […]
[…] Botánica insólita, de José Ramón Alonso, también ilustrado por Yolanda González; el segundo Galápagos, de Natalia Ruiz y Silbia López de la Calle. Todos ellos comparten ese amor al detalle y al libro […]